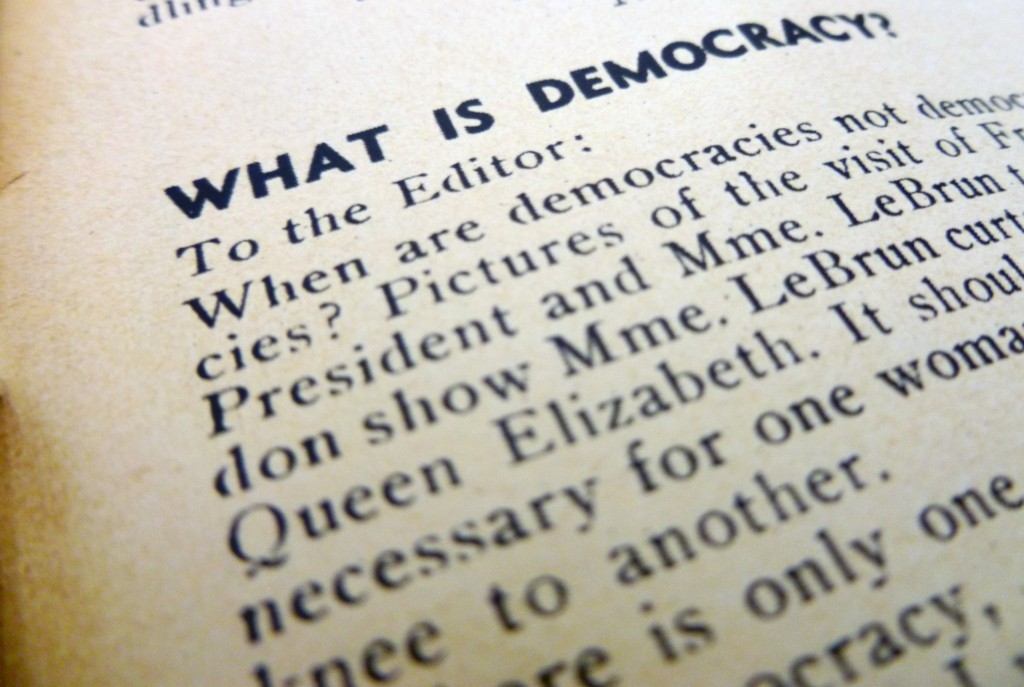El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha caracterizado la rivalidad entre Estados Unidos y China como una batalla entre democracia y autoritarismo. Aunque se trata, sin duda, de uno de los elementos que definen la confrontación entre ambas potencias, la realidad es sin embargo mucho más compleja. No sólo se parece poco esta competición ideológica a la que enfrentó a Washington y Moscú durante la guerra fría, sino que elevar la retórica de hostilidad a este terreno obstaculiza las posibilidades de cooperación frente a los grandes problemas globales, como el cambio climático o las pandemias. Lo que es más grave, complica la propia estrategia china de la Casa Blanca. La razón es que la erosión de la democracia y el ascenso de China no son dos asuntos que vayan siempre por vías paralelas.
La ambición de Biden de promover el fortalecimiento de las democracias no sólo es admirable, sino necesaria. Pero el mayor desafío a los regímenes liberales no proviene de China (o de Rusia), sino que tiene un origen interno: las amenazas a la separación de poderes, las violaciones del Estado de Derecho, los populismos identitarios y el abandono de la deliberación racional, así como la polarización política que alimentan los medios digitales. El reto, como el propio Biden ha señalado, consiste en corregir las fuerzas autocráticas demostrando la eficacia de las democracias a la hora de hacer frente a los problemas que han causado la creciente desconfianza popular en instituciones y partidos políticos tradicionales.
La injerencia externa y las estrategias de desinformación de actores internacionales es un peligro contra el que las democracias deben actuar de manera conjunta. Esa cooperación debe consistir, no obstante, en dar forma a instrumentos e iniciativas concretas que mitiguen esos riesgos, más que en un discurso genérico de denuncia de un fenómeno, el autoritarismo, que quizá no sea la clave fundamental de lo que está en juego. En el caso de China, la competición es ante todo geopolítica, económica y tecnológica, y no desaparecería si la República Popular se convirtiera en una democracia. El aumento de su poder y el nacionalismo son, en este caso, factores más decisivos que la naturaleza de su régimen político.
Al contrario que la Unión Soviética, China no pretende ni derrotar a Estados Unidos ni exportar su ideología por el planeta. No hay, tampoco, un choque de sistemas incompatibles entre sí; por el contrario, se trata de una competición entre diferentes modelos económicos en un mismo sistema capitalista global. El autoritarismo chino requiere por supuesto la debida vigilancia con respecto a su proyección exterior, pero sería un error pensar que el apoyo de Pekín a Estados iliberales refleja la intención de construir una coalición contra el mundo democrático. No son valores políticos, sino intereses estratégicos los que llevan a China a acercarse a Rusia y a otros actores.
Variables del mismo tipo son las que explican que Biden haya invitado a unos países y no a otros a la cumbre de la semana pasada. Aun siendo la defensa del liberalismo un objetivo irrenunciable, ¿es realmente la democracia la que guía su estrategia asiática? Si la prioridad es la estrategia hacia China, no parece importar entonces contar con una India cada vez menos pluralista, con un sistema de partido único como Vietnam, o con determinadas juntas militares. Otros, como Indonesia, Singapur, Corea del Sur incluso, mantienen sus reservas sobre una iniciativa que puede provocar nuevas divisiones.
En último término, en lo que representa un debate de más largo alcance, China obliga a Occidente a realizar un ejercicio de introspección. Por primera vez en generaciones, las democracias se encuentran frente a rivales ideológicos, pero también capitalistas, que pueden demostrar eficacia de gestión, armonía social y visión estratégica a largo plazo. Para prevalecer sobre ellos, la democracia liberal debe renovarse. La cuestión es cómo hacerlo cuando en las sociedades occidentales prima la fragmentación y la defensa de las causas de las minorías sobre los intereses comunes y compartidos. Los países asiáticos en su conjunto—los democráticos y los que no—han sabido articular mejor la relación entre individuo y comunidad, una cuestión quizá más relevante que el tipo de sistema político para asegurar a largo plazo la estabilidad, la prosperidad, y también la libertad. Como escribe Jean-Marie Guéhenno en su último libro (Le premier XXIe siècle, Flammarion, 2021), para que haya una democracia primero tiene que haber una sociedad.