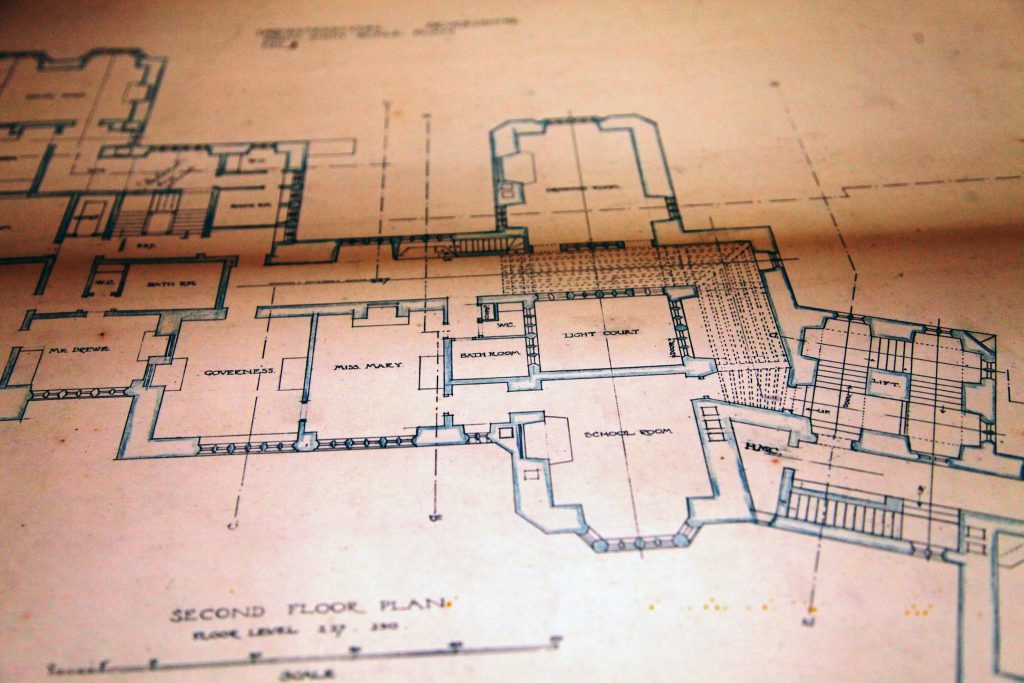Durante cerca de medio siglo, Afganistán frustró los planes de los imperialistas británicos en el siglo XIX. Expulsó al ejército ruso en 1989 después de una década de presencia. Tras derrotar Estados Unidos y la OTAN a los talibán en 2001 y ocupar el país durante veinte años, no hay motivos para creer que su retirada—efectiva desde el pasado 1 de mayo—conducirá a una mayor seguridad ni a sentar las bases del desarrollo económico nacional. Los afganos seguirán sufriendo la debilidad de sus instituciones, pero su destino no será ajeno a los intereses de sus vecinos, China entre ellos.
Pekín se ha involucrado en tiempos recientes en el conflicto, acercándose tanto al gobierno de Ashraf Ghani, como a los talibán (quienes podrían recuperar el poder político a no tardar mucho). Después de que, en 2019, el presidente Trump suspendiera las negociaciones con los talibán, fue China quien intentó propiciar un diálogo entre las distintas facciones: un gobierno integrado por todas ellas tras una próxima convocatoria electoral sería su preferencia. Las razones de su interés son claras, y relacionadas ante todo con su seguridad: aunque de apenas 70 kilómetros de longitud, Afganistán comparte frontera con Xinjiang, y China teme que la retirada de las tropas norteamericanas permita a los separatistas uigures utilizar el territorio afgano como base para sus operaciones.
Además del interés de las empresas chinas por sus recursos mineros, Afganistán es por otra parte un espacio que le permitiría estrechar los vínculos comerciales y de seguridad con Pakistán y, a través de éste, con Oriente Próximo en su conjunto. Pekín parece tener interés por tanto en incorporar a Afganistán al Corredor Económico China-Pakistán, uno de los ejes centrales de la Nueva Ruta de la Seda (BRI), como ya propuso en 2017. Pocos instrumentos como BRI podrían proporcionar las infraestructuras y las oportunidades de inversión que tanto necesita Kabul. Al mismo tiempo, pese a las reservas que pueda mantener sobre el comportamiento pakistaní, China no puede ignorar la realidad de la influencia de Islamabad en Afganistán y la coincidencia de sus intereses, como el de debilitar la capacidad de maniobra de India.
No obstante, antes de comprometerse a largo plazo en Afganistán, donde prevén un inevitable periodo de inestabilidad, los dirigentes chinos han comenzado por construir una estrategia sostenible mediante diversos instrumentos diplomáticos. El diálogo trilateral China-Afganistán-Pakistán a nivel de ministros de Asuntos Exteriores se ha convertido desde su puesta en marcha en 2017 en uno de los canales preferentes de colaboración entre las partes, y ha permitido reforzar la participación de Pekín en el proceso de Estambul y en las negociaciones en Doha y Moscú. Por otro lado, en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), el pasado mes de noviembre, el presidente chino, Xi Jinping, subrayó la relevancia del trabajo del Grupo de Contacto sobre Afganistán en el seno de la institución.
En la misma dirección se ha producido la formalización de un nuevo foro, integrado por China y las cinco repúblicas centroasiáticas. Después de celebrar una primera reunión hace menos de un año, el 11 de mayo el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, convocó a sus homólogos de Asia central en Xian, el punto de partida de la histórica Ruta de la Seda. En este encuentro, que—tampoco fue casualidad—marcaba el 25 aniversario del proceso de Shanghai (del que surgió la OCS), se acordó establecer un mecanismo regional que, en relación con Afganistán, permita—en palabras de Wang—“coordinar sus posiciones de manera ordenada, hablar con una sola voz, y apoyar firmemente el proceso de paz para superar las dificultades y poder avanzar”. Objetivos no declarados: impedir una presencia norteamericana en cualquier país de la región, y facilitar un proceso constituyente en Afganistán libre de los valores pluralistas occidentales.