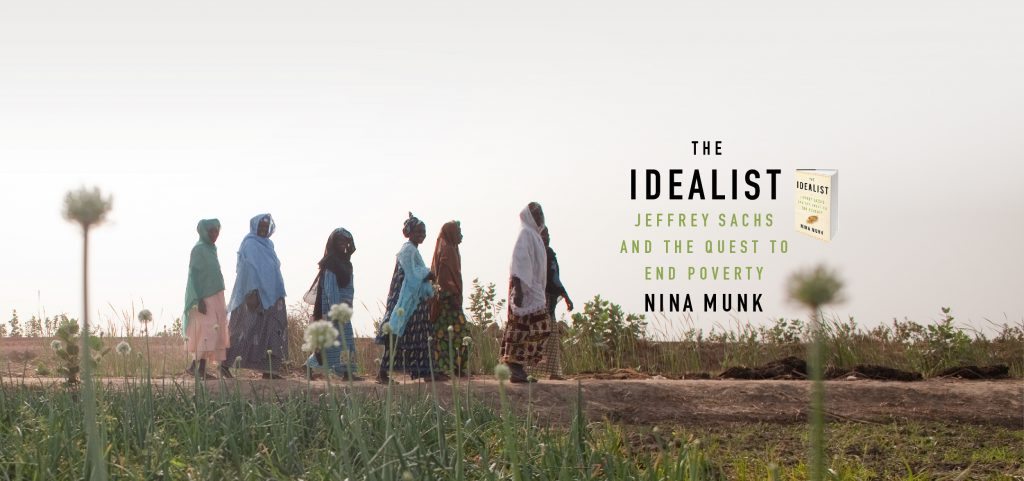El currículo de Jeffrey Sachs asusta. A los 13 años estudiaba las matemáticas que se imparten en las facultades de exactas, sacó una puntuación casi perfecta en las pruebas de acceso a la universidad y se graduó summa cum laude en Harvard, donde era profesor titular antes de la treintena. Su fama no tardó en traspasar fronteras y en 1985 el Gobierno de Bolivia lo contrató para que le ayudara a meter en cintura una inflación del 15.000%. Triunfó como Cagancho en Las Ventas y Polonia le cedió a continuación las riendas de su economía para que pilotara la reconversión al capitalismo. Salió a hombros nuevamente, pero su siguiente faena no sería tan lucida.
Boris Yeltsin quería desmantelar el aparato soviético y Sachs lo convenció para que acometiera “las reformas de una vez”, me contaba Xavier Sala i Martín en 2005, “que los ríos hay que cruzarlos de un salto, porque si vas de piedra en piedra te caes”. El resultado fue catastrófico. En 1991 el PIB ruso se desplomó un 15%, un hundimiento superior al de Estados Unidos en 1932, el peor año de la Gran Depresión. En las calles de Moscú la gente se murió aquel invierno de frío y hambre, un espectáculo insólito en Europa desde la posguerra.
En una conferencia de 1999 sobre la transición rusa, el entonces economista jefe del Banco Mundial Joseph Stiglitz declaró que “los autores del programa argumentaron que la medicina era la adecuada, pero que el paciente no siguió las instrucciones”. Stiglitz no citaba en ella a Sachs, pero la explicación cuadra con la soberbia del personaje. A Sachs le cuesta encajar críticas. Nadie puede negarle ni la buena intención ni el valor. “Admiro a Sachs profundamente por cómo se ha jugado su reputación y sus ideas”, escribe Bill Gates. “Al fin y al cabo, podría llevar una existencia confortable dando dos clases al semestre y dispensando consejos en las revistas académicas desde su sillón de orejas. Pero no es su estilo. Le gusta arremangarse. Poner a prueba sus teorías”.
Gates es uno de los varios millonarios a los que Sachs solicitó fondos para el último gran experimento de ingeniería social: el Proyecto Aldeas del Milenio (PAM). El propósito de este programa era borrar la miseria de la faz de la tierra, algo que Sachs considera que puede lograrse fácilmente. Occidente ha fracasado hasta ahora porque ha adoptado estrategias parciales, cuando el problema requiere una ofensiva general. En el caso concreto de África, sostiene, la pobreza extrema hace que las tasas de ahorro sean bajas, lo que a su vez determina unos bajos crecimientos. Esta debilidad no puede contrarrestarse con flujos de capital extranjero, porque las malas infraestructuras y la escasa formación de la mano de obra desincentivan la inversión. El resultado es un círculo vicioso que únicamente puede romperse concentrando las ayudas dispersas que hoy facilitan ONG y Gobiernos en un “gran empujón” que ataque simultáneamente todos los frentes: salud, educación, emprendimiento, igualdad de género, medio ambiente, agua, energía…
“Estos argumentos tienen cierta plausibilidad”, escribe el Nobel Angus Deaton en The Lancet, “pero no son respaldados por la mayoría de los economistas”, porque su eficacia práctica a la hora de promover el desarrollo no ha sido precisamente brillante.
“Llevamos 50 años dando ayuda”, dice Sala i Martín, “y ha sido un fracaso espectacular”. Y añade: “No conozco ningún país que haya salido de la pobreza gracias a la tasa Tobin, al 0,7% […]. Todos lo han conseguido a base de crecimiento”.
“Las naciones que hoy son ricas escaparon de la pobreza sin ningún empujón”, coincide Deaton y, refiriéndose a alguno de los frentes de los que habla Sachs, apunta: “Uno podría preguntar igualmente qué papel desempeñó la igualdad de género en la Revolución industrial o en la reciente erradicación de la miseria […] en India y China, que ha sido de las más espectaculares de la historia de la humanidad”.
Pero ya decimos que a Sachs le cuesta encajar críticas. Lo que no le falta es talento para venderse y, aunque no a Gates, sí persuadió a donantes como George Soros para que financiaran la puesta en práctica de sus teorías. En junio de 2006, el PAM se ponía en marcha en una decena de aldeas subsaharianas. La idea era rociarlas con un poderoso chorro de recursos y poner en marcha una dinámica de crecimiento que, al cabo de cinco años, podría sustentarse por sí sola, como pasa en Occidente.
¿Cuál ha sido el balance? Fascinada por el experimento, la periodista Nina Munk se convirtió en la sombra de Sachs durante seis años. Sus andanzas están resumidas en The Idealist. Munk vivió en Dertu (Uganda) y Ruhiira (Uganda), compartiendo con sus habitantes la ilusión inicial. “A medida que el dinero llegaba”, escribe Howard W. French, “cosas apasionantes empezaron a ocurrir en este poco prometedor lugar [Dertu], donde todo el agua sale de un pozo y el 80% de la población es analfabeta. Los techos de uralita, signo inconfundible de la prosperidad emergente, proliferaron; el dispensario médico se equipó y dotó de personal”. El plan original era respetar el nomadismo de la población autóctona, pero la afluencia de comida y servicios alteró los incentivos y los dertuenses optaron por hacerse sedentarios. “Lo que había sido un oasis con una charca para los camellos se convirtió en una pujante concentración de chabolas, con las calles alfombradas de basura. El mercado para el ganado nunca arrancó. La bomba de agua se averió. La gente empezó a pelearse por los bienes distribuidos. Se produjo una sequía, seguida de inundaciones. Brotaron epidemias”.
“Dertu”, cuenta por su parte Deaton, “sufrió el destino del pequeño pueblo al que visita un circo ambulante: de repente, se vio desbordado por una excitante actividad temporal, que incluía prostitutas y canallas que se peleaban por los despojos y vivían entre escombros. Hacia el final del libro [The Idealist], Dertu acaba aislada, sumida en la sequía, la guerra y el terrorismo”.
Estos problemas no afligieron solo a Dertu. En Ruhiira, Sachs decidió que había que plantar maíz, un alimento más eficiente que el plátano que habían cultivado hasta entonces. Por desgracia, ni había silos para almacenarlo ni mercado donde venderlo, así que el grano sirvió para que las ratas se dieran un formidable festín.
Aunque el programa debía alcanzar el punto de autosustentación a los cinco años, Sachs debió prorrogarlo otros cinco. Esta vez no le fue tan fácil captar fondos, así que recurrió a los préstamos y obligó a muchos habitantes de Ruhiira a endeudarse para dar el salto de la agricultura de subsistencia a la comercial. Era una apuesta segura, les explicó, pero resultó que no y, “además de perder lo poco que tenían”, escribe Deaton, “perdieron también lo que no tenían”.
A medida que las brillantes previsiones de Sachs se torcían, la admiración de Munk fue trocándose en desprecio, especialmente después de ver su reacción. Cualquier error era siempre culpa de los africanos, como antes lo había sido de los rusos, pero en general no reconocía muchos. Igual que los funcionarios del Partido Comunista en la China de los años 50, se esforzó por maquillar la triste realidad. “Los economistas que trabajaban en los cuarteles generales del PAM en Nueva York estaban convencidos de que Dertu prosperaba mucho después de que hubiera empezado a hundirse”, cuenta French.
Sachs incluso ha tratado de impedir la edición de The Idealist, como Munk ha denunciado en Twitter. Se queja de que ofrece una visión demasiado negativa y que el experimento, con todas sus limitaciones, ha contribuido a mejorar la existencia de los lugareños, pero ni siquiera esto es cierto. La primera evaluación independiente concluía en 2010 que las aldeas atendidas habían registrado un avance no muy superior al del resto del continente. Ahora acaba de salir un segundo análisis que corrobora que “lo conseguido podría haberse alcanzado a un coste sustancialmente inferior” y que además “las ganancias obtenidas están empezando a desvanecerse”.
Como dice French, Sachs es el último representante de lo que el politólogo James C. Scott llama “la ideología del alto modernismo”: la convicción de que una sociedad no puede organizarse a partir de “la inteligencia práctica de sus miembros”, sino desde “el conocimiento de los expertos”. La historia enseña, sin embargo, que “ningún modelo administrativo es capaz de reconstruir una comunidad salvo mediante un heroico y muy esquematizado proceso de simplificación”.
El PAM, reflexiona Deaton, no comportó la coerción brutal que acompañó “los proyectos de desarrollo agrario de Stalin o Nyerere [en Tanzania], ni por supuesto el horror sanguinario del Gran Salto Delante de Mao. Por eso deberíamos felicitarnos. Ahora bien, es un escándalo que Sachs ponga la soberbia y las consecuencias las paguen los aldeanos”.