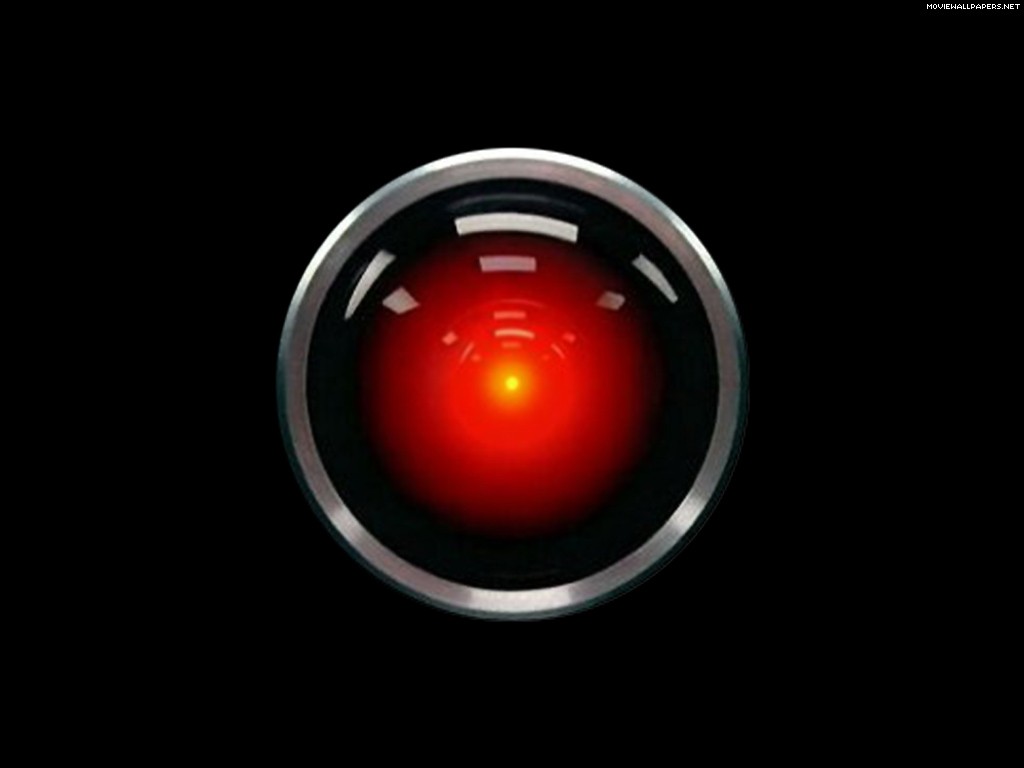Una vez alcanzada la hegemonía económica, Pekín ya trabaja en el siguiente gran salto adelante: el infinito y más allá. Su propósito es lanzar una misión a Marte en el verano de 2020 para, a principios del año siguiente, tener dando vueltas por su árida superficie un pequeño vehículo parecido al Conejo de Jade que colocó en la Luna en 2013.
En este artículo del Mirror parecen alarmados. “China revela sus planes para dominar el espacio”, dice el titular. Los autores no explican cuáles son las ventajas que tal dominio entraña, aunque es obvio que les parecen innegables y deseables. El público general también mira con simpatía estas epopeyas y seguramente por ello Trump ha manifestado su determinación de enviar un vuelo tripulado al planeta rojo “durante mi primer mandato o, en todo caso, durante mi segundo”. Considera intolerable que no se haya hecho ya. ¿Por qué cancelaron sus predecesores la exploración de la galaxia?
En realidad, lo sorprendente no es que Washington dejara de gastar dinero en despachar astronautas a la Luna, sino que llegara a gastárselo alguna vez.
A menudo se ha alegado que la carrera espacial nos legó importantes avances en terrenos como la robótica, la aerodinámica o la cirugía cardiaca (un corazón artificial se probó en la lanzadera), pero parece un magro retorno para tan colosal inversión. El programa Apolo costó 150.000 millones de dólares de 2010, unas 18 veces más que el canal de Panamá, la mayor obra de ingeniería civil de la historia.
Al propio John F. Kennedy la conquista de la Luna le traía sin cuidado, como no dudó en reconocer en privado. Antes de acceder a la Casa Blanca, encargó un análisis del programa Mercurio y la conclusión fue tajante: los vuelos tripulados eran peligrosos, “increíblemente” caros y de dudosa utilidad científica. Es más, podían desviar recursos de las prometedoras investigaciones en curso sobre comunicación por satélite y se encarecía a la nueva Administración a limitarlos o incluso suspenderlos.
¿Por qué Kennedy ignoró su dictamen? Al principio, no lo ignoró. Al contrario. En marzo de 1961 la NASA le pidió que ampliara su presupuesto y Kennedy se negó. Pero unos días después, el 12 de abril, Yuri Gagarin se convertía en el primer hombre en viajar al espacio exterior y asestaba un espectacular golpe propagandístico.
En aquella época, la URSS aún ejercía una intensa fascinación en gran parte de la humanidad. Su PIB crecía a tasas vertiginosas y muchos economistas occidentales se preguntaban si el comunismo no sería después de todo un sistema de organización más eficaz. Como editorializaría el New York Times tras el vuelo de Gagarin, la gente tenía la impresión de que Estados Unidos iba “por detrás militar y tecnológicamente”.
Para colmo de desgracias, ese mismo mes de abril Fidel Castro infligía en Bahía de Cochinos una humillante derrota a los contrarrevolucionarios cubanos financiados por Washington. El bloque comunista parecía invencible.
Había que hacer algo para recuperar el prestigio perdido y Kennedy envió a su vicepresidente Lyndon Johnson un memorándum en el que le preguntaba si existía “alguna oportunidad de derrotar a los soviéticos […] mandando un cohete tripulado a la Luna”. El presidente tenía muy claro lo que quería hacer en el espacio: ganar la Guerra Fría, no ensanchar los límites del conocimiento. En palabras de su secretario de Estado, Dean Rusk, era imperativo “responder [a Moscú] en su terreno; de otro modo nos exponemos a crear un malentendido entre los países no alineados […] y posiblemente entre nuestros aliados sobre la dirección en que se mueve la hegemonía mundial”.
Antes de que la década acabara, el 20 de julio de 1969, a las diez de la noche de la costa este de Estados Unidos (21.56, para ser exactos), Neil Armstrong descendía del módulo Eagle y, tras dar “un pequeño paso para el hombre”, miraba a su alrededor y comentaba: “Este lugar tiene una belleza extrema muy particular, como el gran desierto de Estados Unidos”. Houston le recordó que debía recoger “la muestra de contingencia” y Armstrong se metió unas piedras en el bolsillo. Al poco se le unió Edwin Buzz Aldrin. Armstrong seguía en vena poética. “¡Esto es algo grande, una vista majestuosa!”, dijo. “Majestuosa desolación”, repuso Aldrin.
El acto se programó para que coincidiera con el prime time. Kennedy lo había concebido como una exhibición de poderío capitalista, como una gigantesca publicidad. El anuncio más caro de la historia.
Pekín debería tomar nota. Para poner a punto su cohetería, no necesita irse a Marte. Y si busca propaganda, hay soluciones más económicas.