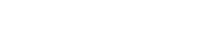Brevísima digresión sobre los indicadores económicos alternativos. Miguel Ors Villarejo
Se estima que en el planeta habrá unos 44 millones de burros y que una cuarta parte están en China. Me imagino que esto no les dirá mucho, pero lo llamativo es que la población de pollinos siguió creciendo en las últimas décadas del siglo XX, pese al espectacular despegue que experimentó en ese mismo […]