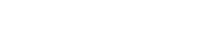China recupera su tolerancia tradicional, o sea, limitada
“La religión china tenía poca teología, casi ninguna jerarquía y escasos centros fijos de culto”, escribe el premio Pulitzer Ian Johnson en Las almas de China. De las tres confesiones tradicionales, el confucianismo era sobre todo un camino de sabiduría. “Respeta a dioses y espíritus”, aconsejan las Analectas, “pero mantenlos a distancia”. Según el Maestro, […]