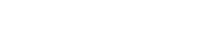INTERREGNUM: Sureste asiático: ¿transición o retroceso? Fernando Delage
El sureste asiático, cuyas diez economías—desde 2015 integradas en la Comunidad de la ASEAN—se encuentran entre las de más alto crecimiento del mundo, representa un espacio decisivo en las redes de producción de la economía global, además de contar con algunas de la vías marítimas de comunicación más relevantes del planeta. El salto dado desde […]