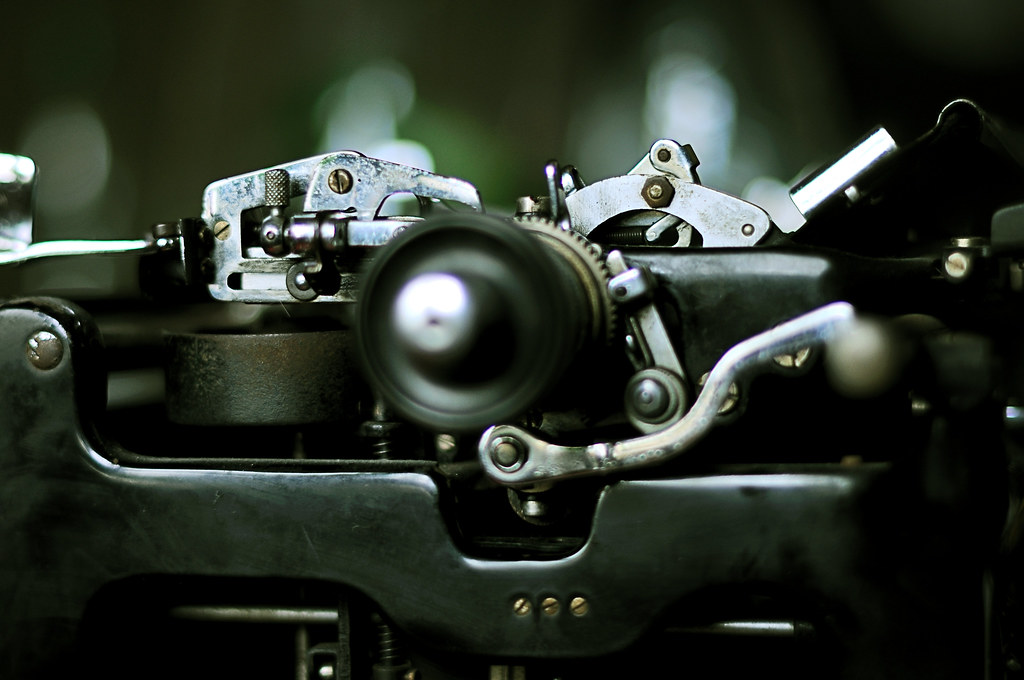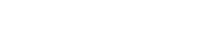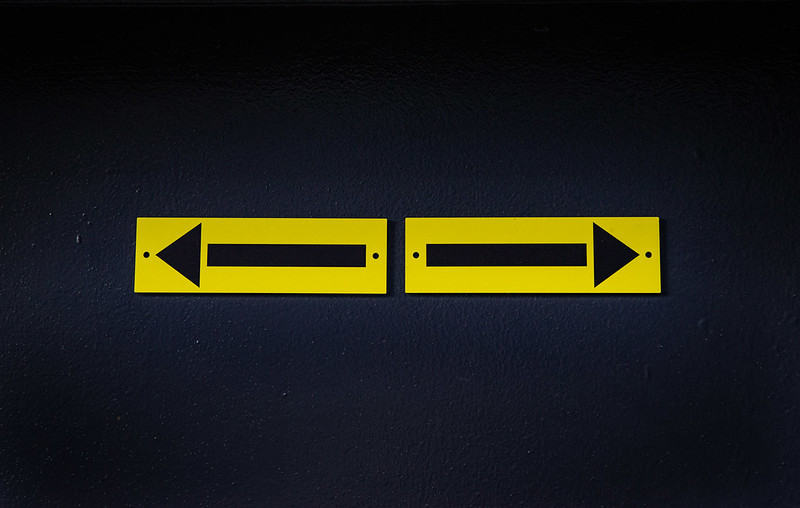
INTERREGNUM: El dilema iraní de China. Fernando Delage
Los ataques de Israel a Irán marcaron el comienzo de una nueva fase en el conflicto abierto por los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, extendiéndolo en varios frentes e implicando a actores externos. La decisión de Estados Unidos de sumarse a la campaña militar israelí representa una escalada con imprevisibles […]