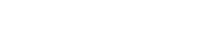La fatal arrogancia
Vivir es encontrarse náufrago entre las cosas, pero en Occidente aún abrigamos la esperanza de que un día arribaremos a una playa paradisíaca donde todos nuestros anhelos serán colmados. Este optimismo hunde sus raíces en Platón y alcanzó su cénit durante la Ilustración. Para el marqués de Condorcet, los problemas políticos no eran esencialmente distintos […]