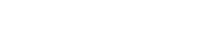¿Puede causar bitcóin otra Gran Recesión? (II) El gran crac del crédito. Miguel Ors
(Foto: Michael Galpert, Flickr) La economía mundial navegaba apaciblemente en junio de 2007. El dinero fluía, las familias gastaban, las bolsas subían. El Nobel Robert Lucas consideraba “resuelto a efectos prácticos” el problema de la depresión y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, hablaba de que se había inaugurado la Gran Moderación, una […]