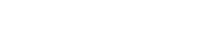Contra la indignación. Miguel Ors Villarejo
La Gran Recesión elevó la indignación a la categoría de valor político. Stéphane Hessel vendió millón y medio de ejemplares de un panfleto en el que invitaba a los jóvenes a tener su propio “motivo de indignación. Es algo precioso”. El problema de la indignación es que es un sentimiento muy personal. A la mayoría […]