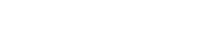INTERREGNUM: Xi repite en Davos. Fernando Delage
En enero de 2017, justo antes de la toma de posesión de Trump, el presidente chino, Xi Jinping, fue a la reunión anual de Davos para—frente a las inclinaciones proteccionistas de su homólogo norteamericano—defender ante la élite financiera y empresarial mundial la globalización y el libre comercio. Cuatro años más tarde, sólo unos días después […]