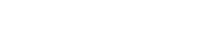THE ASIAN DOOR: Didi a la caza de Uber. El éxito radica en el modelo de emprendimiento. Águeda Parra
Las tecnológicas están pasando por tiempo de cambios, aunque determinadas dinámicas que destacan en ciertos mercados no parece que se estén aplicando por igual a nivel internacional, generando dinámicas distintas. Reflejo de ello es cómo Estados Unidos, Europa y China están afrontando la madurez de sus tecnológicas en un entorno cada vez más cambiante por […]