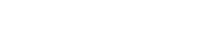INTERREGNUM: Elecciones en Singapur. Fernando Delage
Aunque la regresión democrática es un fenómeno global desde hace algo más de una década, el sureste asiático es una de las regiones donde se concentra en mayor medida. Las expectativas de cambio político abiertas por la caída del dictador Ferdinand Marcos en Filipinas en 1986, y de Suharto en Indonesia una década después, se […]