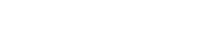Cualquier tiempo pasado fue peor. Pero bastante peor. Miguel Ors Villarejo
Cada día los telediarios nos bombardean con desgracias: el paro, el hambre, los accidentes, las epidemias… La impresión es que va todo fatal, cuando lo cierto es que la humanidad ha progresado en los últimos 200 años más que en los 100.000 anteriores. En materia de violencia, aunque muchos están convencidos de que la Tierra […]