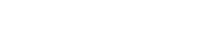THE ASIAN DOOR: Baterías, el motor de la nueva economía. Águeda Parra.
La recuperación de los mercados tiene su impacto directo en el optimismo renovado que muestra el sector de los vehículos eléctricos en China. La vuelta a la normalidad de la actividad industrial en el gigante asiático tras la pandemia muestra un camino prometedor para fortalecer las capacidades de China en su camino hasta convertirse en […]