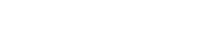INTERREGNUM: China: demografía e innovación. Fernando Delage
Entre esos datos estadísticos que no suelen aparecer en los titulares de los medios de comunicación, la semana pasada se dio a conocer la cifra de nuevos nacimientos en China en 2018: 15,2 millones. Es decir, dos millones menos que el año anterior, y segundo año consecutivo, por tanto, de caída de la natalidad desde […]