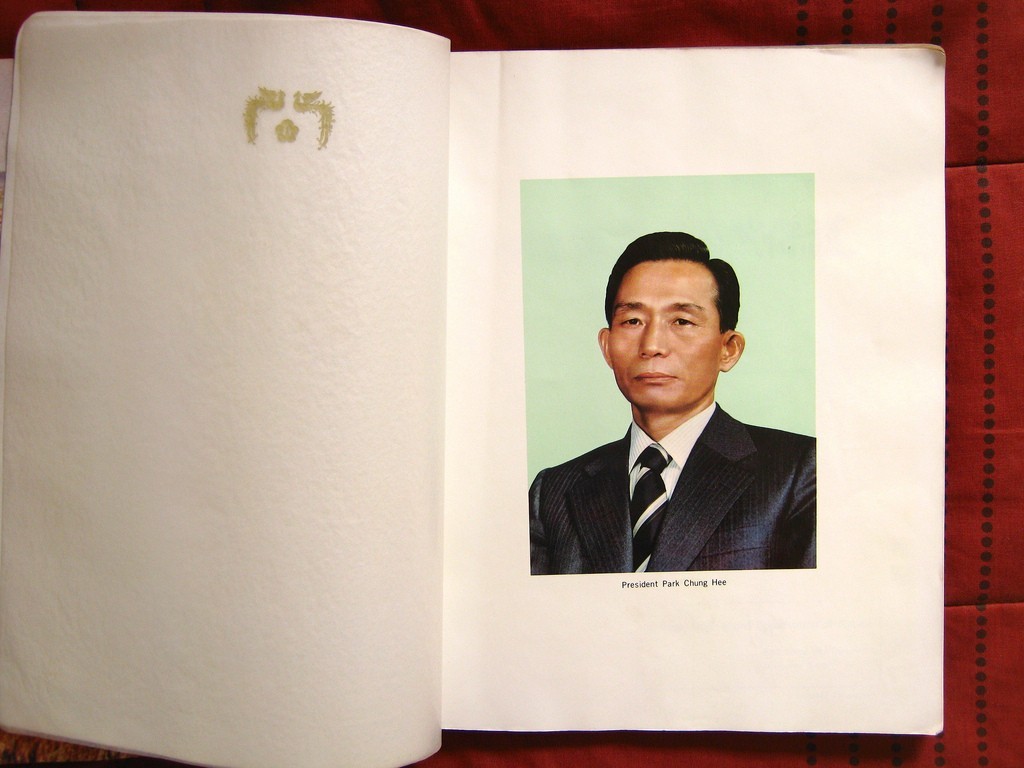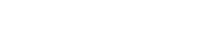El NAFTA, supervivencia en agonía. Nieves C. Pérez Rodríguez
Washington.- El acuerdo de libre comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) está en un proceso de deterioro de su estabilidad, a pesar de sus más de veinte años de exitoso funcionamiento. Tanto Canadá como México están apostando fuertemente por mantenerlo a flote, pero sus socios estadounidenses han repetido sin ningún […]